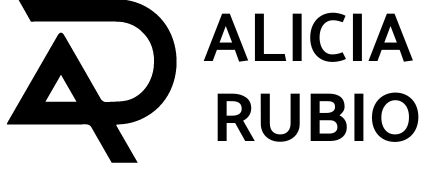Soy femidisidente, disidente del feminismo, ajena a las mujeres que siguen una senda hace tiempo desquiciada que no me representan en absoluto.
Y soy femidisidente porque soy libre y quiero seguir siéndolo. No hay nada más encorsetante que tener que ceñirse a un patrón para el que, además, no estás especialmente dotada.
Una vez las mujeres podemos legalmente acceder a todos los empleos y carreras y toda la población tiene los mismos derechos y por ello las mismas obligaciones (no olvidemos ese detalle nada menor), la equiparación con el varón no puede confundirse intencionadamente con la imitación y la igualación. Seamos iguales, pero no remedos, porque remedos nos quieren.
Porque, precisamente las que se quejaban de la imposición de un patrón, de unos roles como construcción social de la sexualidad, que no otra cosa es el tan traído y llevado género, resulta que se afanan en imponernos un modelo estúpido y enloquecido de mujer. El modelo de una mujer fallida como tal y fallida como hombre.
Y digo fallida en el sentido de que empiezan a haber muchos casos de mujeres que son infelices por haber comprado esa mercancía de ser como hombres. Demasiados fracasos vitales sentidos como tal por las propias interesadas, no porque yo lo juzgue así.
Muchas feministas reconocen que para que la mujer no elija su rol social en función de su rol biológico hay que prohibir esa opción y vender la otra como algo excitante, transgresor, heroico. No es el debate en esta ocasión sobre si somos capaces de hacer labores tradicionalmente asignadas a los hombres, sino de si somos felices haciendo algo que muchas veces nos supone un desgaste innecesario y, sobre todo, si somos capaces de sentir como hombres. Y me temo que no.
Y vuelvo a los cada vez más numerosos casos de mujeres a las que se les ha convencido de que deben establecer una lucha contra el patriarcado en la que vencen si demuestran que pueden ser hombres, renunciando a sus deseos, gustos, sentimientos, intereses y percepciones y, al llegar a la cincuentena (porque este mensaje del feminismo, vendido como nuevo, es más viejo que el charlestón), se preguntan si eso era lo que querían y si eso les ha hecho felices.
Han sido independientes, sin ataduras, agresivas, valientes, volcadas en el trabajo y la autorrealización. Han renunciado a la familia y a las relaciones estables por ser rémoras en las que hay que invertir tiempo y dinero, que deben ser para una misma. Las han embarcado en esa especie de de competición contra el otro yo, del que deben huir porque es al que les han abocado desde tiempos inmemoriales, al que deben asesinar para sobrevivir en esa batalla… y echan de menos, exactamente, todo lo que no han vivido. Todo lo que ese otro yo silenciado les pedía. Y son conscientes de que, si no les hubieran metido en esa pelea contra sus propios deseos, su vida hubiera sido diferente. Y les gusta más.
Reclamaciones al maestro armero. Nadie va a indemnizar a quienes el feminismo ha utilizado para su guerra, que hace tiempo no es la de las mujeres. Incluso, en muchos casos, plantear esa reclamación al tradicionalmente ilocalizable maestro armero, que ni está ni se le espera, reconocer esa sensación de fracaso vital implica un valor y una honradez moral que bordea el heroísmo. Pero algunas lo hacen. Y comienzan una nueva batalla donde hay mucho por ganar, aunque sea exiguo botín respecto a lo ya perdido.
Hemos llegado a un punto en el que lo trasgresor, lo rebelde, lo valiente, es reivindicarse como mujer. En estos tiempos interesantes de la maldición china que nos ha tocado vivir, no queda otra que nadar a contracorriente y exigir que el feminismo deje de salvarnos a nuestro pesar, porque hemos de reconocer que, en esa lucha contra una misma, lo más probable es que se pierda siempre.